El encargo iba bien, veía al objetivo caminar por la calle empedrada de Cavana, aturdido por el alcohol. Avanzaba indeciso, sujetándose a las irregulares paredes que ofrecían los suburbios de la ciudad. Su estado y el suelo humedecido no eran una buena combinación. Al menos, hasta él mismo parecía ser consciente de aquello.
Mi tarea no era complicada, la noble había pagado un buen dinero y su única instrucción había sido que siguiera a su hijo. Lo comprendí según fue pasando la noche.
Mi excelente visión me permitió ver la desenfrenada pasión que mostró en un callejón con una prostituta y mis piernas fuertes y mi cuerpo ligero me ayudaron a seguirle sigilosamente saltando de tejado en tejado. Era la ventaja de tener sangre de drapeador. Mis huesos podían resquebrajarse en segundos, pero solo si me pillaban, algo que era complicado si podía surcar el cielo por encima de mis oponentes.
Mis ojos eran mi bien más preciado y a la vez mi mayor maldición. Servían, eran muy útiles, generaban gran cantidad de dinero, pero solo en la sombra. En el Archipiélago Flotante nunca los aceptaron, ni siquiera importó quién era mi madre y lo que había hecho por ellos, por todos. Ellos solo veían un monstruo silencioso de ojos rojos, conocedor de venenos letales. Para ellos nací siendo un demonio y alejarme fue mi regalo hacia mi tierra, la tierra de mi madre, el único que les otorgaría.
Me mudé a esta ciudad costera teniendo a penas quince años y me labré un nombre como mercenaria gracias a mi habilidad. Era lo mejor, mi carácter tosco no me habría permitido acercarme a ningún noble. Y las calles estaban descartadas, vender mi cuerpo lo estaba.
Al final, la gravedad ganó la batalla y el suelo recibió el rostro del joven en un contundente golpe. Se quedó inmóvil, abandonado en el suelo de una calle secundaria de Cavana, lejos del imperio comercial de su padre, ese que heredaría pronto.
Su madre era una mujer inteligente, sabía que acabaría dependiendo de ese niño. Su marido estaba gravemente enfermo, no duraría más que algunas semanas, lo que la dejaba en una posición delicada.
Ese desecho agotaría las reservas y los llevaría a la miseria, pero mi deber no era pensar ni evitar esa tragedia, solo tenía que observar.
Una piedra rebotó en una pared cercana, tuve que inclinarme un poco sobre el final de las tejas para poder ver. La falta de luz no era ningún problema para mí, tampoco la distancia.
Las escasas farolas proyectaban una luz endeble e inestable, el permanente rocío que bañaba el suelo rocoso de las callejas cercanas al puerto reflejaba parte de la luz, creando más sombras.
Dos figuras avanzaban, también en un estado cuestionable, en dirección al cuerpo de mi objetivo. Lo miré de nuevo, un hombre con la mente de un niñato caprichoso.
Las sombras se tambaleaban, pero continuaban, recortando cada vez más la distancia. Atisbé ropa rasgada y cuchillos oxidados. Eran bandidos retirados, unos a los que la vida no les había tratado demasiado bien.
Con suerte, le robarían hasta los calzoncillos y se marcharían. Sin suerte, usarían esas hojas plagadas de infecciones para seccionar el cuerpo de un heredero inmaduro e inservible.
No era mi trabajo, pero la señora se enfadaría y Garo se enfadaría más. No le gustaba decepcionar a clientes, sobre todo si estos eran nobles. Si les hacías un trabajo limpio, solían recomendarte. Y pagaban bien.
Descendí por la pared, usando una tubería de desagüe como principal agarre, y me quedé colgada a un par de metros.
Justo por encima de las farolas, evitando la trayectoria de su amarillenta iluminación, observé como los individuos alcanzaban el cuerpo y estallaban en carcajadas al ver el estado del noble. Yo también me reiría.
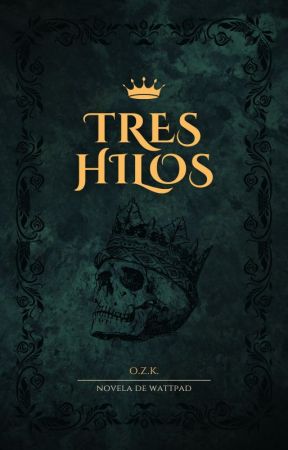
ESTÁS LEYENDO
Tres Hilos
FantasyArkadia ha estado siempre sola, casi sola si contamos con sus encuentros con Sato. Apartada de su propio pueblo por su apariencia y viéndose obligada a refugiarse entre las peores compañías, a convertirse en ellas. Siendo mercenaria se vio envuelta...

