El amanecer estaba próximo. Yara casi podía olerlo en el ambiente; en el delicado rocío que cubría las hojas de los árboles que la rodeaban mientras avanzaba sin prisa pero sin pausa y procurando hacer el menor ruido posible, hacia la pequeña cala donde debía encontrarse con sus compañeros.
Al principio, la muchacha había insistido en acudir sola. Pero claro, debió saber que su padre nunca lo permitiría; no por desconfianza, sino por precaución. Aunque después del fiasco de aquella noche, seguramente se negaría a dejarla salir sola de misión durante unos cuantos años.
La joven apretó los labios cuando la figura de aquel truhán... –¿Kaleb, dijo que se llamaba?– volvió a cruzar por su mente. Después de su encontronazo, más nerviosa de lo conveniente, había entrado de nuevo en la taberna y se había hecho hueco a empujones para tratar de regresar a la trastienda. Pero allí ya no había nadie. Lo cual podía significar dos cosas: o bien que sabían quién era, o que igualmente la reunión era demasiado privada como para ser distendida mediante un banal juego de cartas. En cualquier caso, el resultado había sido justo lo único que el padre de Yara jamás hubiese admitido: la pérdida de un valioso aliado y la necesidad de huir de allí lo antes posible ante el riesgo de que alguien descubriese su identidad. La cual, por otro lado, podía ser tremendamente valiosa en territorio enemigo.
En cuanto se adentró en la arena sus pasos se hundieron en la blandura y se hicieron más pesados, pero seguían siendo tan felinos como en el anterior terreno. De todas maneras, los tres hombres que la aguardaban en la playa no hicieron aspavientos al detectar su proximidad. Ella, por su parte, tampoco abrió la boca de entrada, sino que se limitó a tender una mano hacia delante. Ante lo cual uno de sus tres interlocutores le tendió una capa y una espada guardada en una elegante funda de cuero oscuro cuya empuñadura, forjada como la kalpana, un monstruo mitológico con tres cabezas de diferentes naturalezas, brilló amenazadora cuando Yara la situó a su espalda.
Ninguno de ellos hizo comentario alguno sobre sus vestimentas blancas salpicadas de colores; sin embargo, uno de ellos tuvo la osadía de querer saber más de la cuenta.
–¿Habéis tenido éxito, mi señora?
Yara, lentamente y con los labios apretados en una mueca airada, se giró hacia el que había hablado.
–Eso no le incumbe a un escolta, y menos a un mercenario –le espetó en voz baja–. Limítate a cumplir con lo que se espera por tu pago.
El otro agachó la cabeza a regañadientes. Era cierto que no llevaba mucho tiempo trabajando para aquella joven, pero tampoco estaba acostumbrado a ser reprendido de aquella forma por poco menos que una mocosa. Yara, con calma, aprovechó ese momento para ahuecarse la capucha con un gesto que pretendía ser casual.
Su corta melena rubia y ondulada flotó en el aire unos segundos, lo justo para dejar entrever el tatuaje de la base de su cráneo: un icosaedro en cuyo centro se delineaba el ojo de la serpiente, ovalado y con una inquietante pupila vertical que parecía verlo todo. El símbolo de los naraith. Los dos mercenarios que la escoltaban y el único oficial del trío, como todos sus compañeros de armas y la mayoría de los soldados de Olut, habían aprendido a temer ese dibujo en concreto. Y la joven lo sabía muy bien.
Sin embargo, había algo más. Yara había empezado a notar que el tatuaje le picaba ligeramente, cosa que solo sucedía cuando se sentía observada. No había magia alguna en aquella tinta negra, eso era cierto. Pero, desde que lo tenía, si tenía que alzar la mano para rascarse era como una premonición. Había alguien más. Por ello fue que, inquieta, levantó con disimulo la cabeza hacia el bosque mientras lo escrutaba durante unos segundos, en tensión. Sin embargo, nada parecía alterar la calma del paisaje previo al amanecer. Suspiró con agotamiento. Hora de irse.
–Drazz, Makke –llamó a los mercenarios, procurando que la voz mantuviese su inflexión de dureza habitual a la vez que se giraba ligeramente hacia ellos. No entendía por qué el Gran Capitán los había contratado pero, al ser un superior, jamás se le ocurriría contradecir sus órdenes–. Antes de marcharme quiero encargaros un trabajo... especial. Sin duda, a la altura de vuestras habilidades.
Los dos interpelados, convenientemente encapuchados, intercambiaron una rápida mirada antes de erguirse frente a Yara en toda su estatura.
–¿De qué se trata, mi señora?
La muchacha levantó la vista, incómoda sin quererlo ante aquel trato; a su parecer, que aquel mandado recalcase su condición femenina se le antojaba todo un desprecio hacia su persona y su rango. Pero el tiempo corría y Yara optó por no hurgar en la herida. Ya tendrían tiempo de ajustar cuentas cuando estuviesen los cuatro en Vlinder. A salvo.
–Quiero que hagáis una pequeña incursión por mí –susurró en voz muy baja, adelantándose un par de pasos hacia ellos al tiempo que señalaba un punto más allá del bosquecillo que había atravesado para llegar hasta la pequeña cala donde se encontraban–. Al otro lado de estos árboles hay un camino que lleva a una pequeña taberna. Quiero que vayáis allí, la registreis y... bueno, hagáis lo que tengáis que hacer. Sin sangre, tampoco queremos llamar excesivamente la atención –advirtió. Los dos hombres, conociendo de sobra el significado exacto de aquel mandato, asintieron con sequedad. Estaban en guerra, ellos cobraban al mejor postor y la promesa de dinero trabajando para el ejército de Vlinder era bastante sustanciosa. Sería un juego de niños. Pero Yara no había terminado. De hecho, ya estaba encaminándose hacia el pequeño bote escondido que la llevaría hasta su galera personal, anclada mar adentro, cuando se volvió y les dijo–. Ah, y si por casualidad encontráis a un tal Kaleb... Traédmelo.
Los dos mercenarios intercambiaron entonces una nueva mirada, aún más significativa si cabía que la anterior, antes de que uno de ellos inquiriese:
–¿Vivo... o muerto, general?
Ante el apelativo, Yara casi no pudo contener una sonrisa triunfal que el matón, por suerte, no vio. Parecía que, por fin, la reputación ganada en los últimos años, aquella que le había otorgado su puesto por méritos propios, empezaba a imponer respeto a aquellos dos gañanes con pretensiones. Fadir, el tercer hombre de la conversación y el único soldado del grupo, los observaba desde unos metros más allá, puesto que era el que acompañaría a Yara en el trayecto hasta la galera. Y la citada muchacha, tras meditarlo unos segundos, murmuró:
–Vivo.
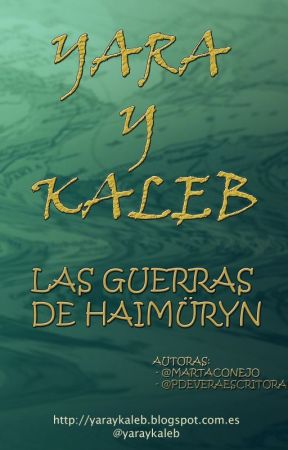
ESTÁS LEYENDO
Yara y Kaleb: las guerras de Haimüryn
Novela JuvenilEn el mundo de Haimüryn, la guerra ha estallado en el continente de Hantu, entre los dos reinos vecinos: Olut, tierra desértica y moral distraída; y Vlinder, tierra boscosa y de abundante pasto. Yara y Kaleb serán los encargados de velar por este pr...

