La noche de Ibisha se definía por dos aromas: la arena de la playa mojada que rodeaba toda la isla y el olor dulzón de la flor de Akarst, el primer componente de las bebidas que servían todas las tabernas. Era una planta autóctona en forma de arbusto, que tenía la manía de ocultarse en lugares recónditos de la isla, aunque con una simple flor se podía crear litros de alcohol para los paladares exquisitos de Ibisha, siendo tan intenso que su olor cubría toda la isla.
Y allí, en una pequeña playa situada entre dos escarpados acantilados, lejos de la mirada de cualquier interesado, también llegaban ambos aromas.
Kaleb sonrió, satisfecho por el resultado de la noche: era dueño de varias monedas de plata, todas para él. Pensó en cómo iba a hacerlas desaparecer, y una sonrisa socarrona surgió en sus labios.
Se tumbó en la arena, con los brazos en la nuca a modo de almohada. Las estrellas se arremolinaban en el cielo, rodeando a una enorme luna roja llamada Kaira, en honor a la diosa de la noche. Su diosa, y la imaginaba bastante bien...
Un gruñido agudo surgió justo encima de su cabeza, aunque el eco aumentó el sonido. Kaleb dejó de mirar a la luna para incorporarse, buscando en la oscuridad el autor del sonido.
Surgió en pocos segundos: un pequeño animal alado planeaba por encima del acantilado, en círculos. Kaleb se levantó y levantó las manos, silbando. En pocos segundos el alado comenzó a descender, mostrando unas alas escamosas junto a un cuerpo resbaladizo y brillante, formado por diferentes colores que parecían cambiar según la luz que incidía en el cuerpo.
Observó la danza de los colores hasta que el animal se posó en el suelo, volviendo a gruñir. Kaleb observó la cabeza de iguana que tenía su mascota, con unos ojos que le dedicaban una mirada de enfado. Mostró sus manos en señal de inocencia.
—No me mires así, Ivanich —Kaleb se acercó a él, pero el animal se echó para atrás, bufando— ¡Oye!
Todo el mundo le habría desaconsejado tener un drega como mascota: eran criaturas pequeñas, con un cuerpo escamoso, capaces de volar y unas garras que podrían causar bastante daño. Pero esto no era la razón principal de su odio: sabían lo que tenía valor y sabían cómo apropiarse de ello.
Ivanich replegó las alas, lo que permitió a Kaleb ver una bolsa de arpillera pequeña, sujeta por las patas delanteras del drega. Sonrió ampliamente, olvidando el enfado del animal, aunque sin acercarse.
—¡Muy bien hecho! —le aplaudió, intentando que el animal no decidiera quedarse con toda la fortuna— Eres un buen compañero. Yo lo cojo, tú lo transportas.
El animal respondió con un gruñido, dejando la bolsa en el suelo y alejándose con pequeños saltitos. Al oeste de Haimuryn habían vivido los dragones, animales gigantes, que lanzaban fuego y que su agresividad les había hecho pasar a ser parte de la historia. Pero algunos antepasados pudieron domesticarlos — y Kaleb prefería no pensar cómo... —, dando paso a una versión domesticada y mucho más pequeña, los drega.
Se acercó a la bolsita y la agarró, lanzándole para arriba unos centímetros y sintiendo el tacto metálico de las monedas. Abrió la bolsa y mostró una de las monedas a Ivanich, que giró la cabeza, con curiosidad.
—¿A quién le voy a comprar una bolsa entera de ratones? —preguntó con una voz infantil.
El drega parecía entender bien esa palabra, asintiendo con la cabeza y alzando el vuelo hasta el hombro de Kaleb, donde alargó el cuerpo hasta enroscarse en sus hombros, tocando el pómulo a su dueño.
Acarició el cuerpo fibroso del drega con una leve sonrisa en el rostro, sintiendo una presión familiar en el pecho que vaticinaba que todo había ido bien. Ibisha era una isla de oportunidades de todo tipo, y siempre que tenía algún problema, apartaba su vida itinerante para acudir allí y rezagarse en la bebida, las mujeres y el dinero ajeno.
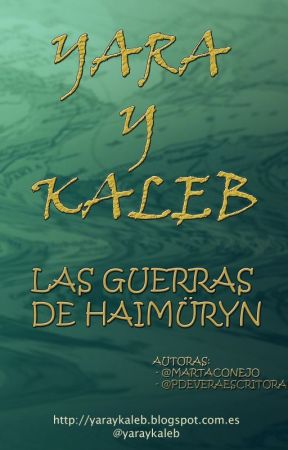
ESTÁS LEYENDO
Yara y Kaleb: las guerras de Haimüryn
Teen FictionEn el mundo de Haimüryn, la guerra ha estallado en el continente de Hantu, entre los dos reinos vecinos: Olut, tierra desértica y moral distraída; y Vlinder, tierra boscosa y de abundante pasto. Yara y Kaleb serán los encargados de velar por este pr...

