Capítulo 23: De lo que le aconteció al famoso don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuentan.
Viéndose tan malparado don Quijote, dijo a su escudero:
–Siempre, Sancho, lo he oído decir, que el hacer bien a villanos es echar agua en la
mar. Si yo hubiera creído lo que me dijiste, yo hubiera escusado esta pesadumbre;
pero ya está hecho: paciencia, y escarmentar para desde aquí adelante.
–Así escarmentará vuestra merced –respondió Sancho– como yo soy turco; pero,
pues dice que si me hubiera creído se hubiera escusado este daño, créame ahora y
escusará otro mayor; porque le hago saber que con la Santa Hermandad no hay
usar de caballerías, que no se le da a ella por cuantos caballeros andantes hay dos
maravedís; y sepa que ya me parece que sus saetas me zumban por los oídos.
–Naturalmente eres cobarde, Sancho –dijo don Quijote–, pero, porque no digas que
soy contumaz y que jamás hago lo que me aconsejas, por esta vez quiero tomar tu
consejo y apartarme de la furia que tanto temes; mas ha de ser con una condición:
que jamás, en vida ni en muerte, has de decir a nadie que yo me retiré y aparté
deste peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos; que si otra cosa dijeres,
mentirás en ello, y desde ahora para entonces, y desde entonces para ahora, te
desmiento, y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pensares o lo
dijeres. Y no me repliques más, que en sólo pensar que me aparto y retiro de algún
peligro, especialmente déste, que parece que lleva algún es no es de sombra de
miedo, estoy ya para quedarme, y para aguardar aquí solo, no solamente a la
Santa Hermandad que dices y temes, sino a los hermanos de los doce tribus de
Israel, y a los siete Macabeos, y a Cástor y a Pólux, y aun a todos los hermanos y
hermandades que hay en el mundo.
–Señor –respondió Sancho–, que el retirar no es huir, ni el esperar es cordura,
cuando el peligro sobrepuja a la esperanza, y de sabios es guardarse hoy para
mañana y no aventurarse todo en un día. Y sepa que, aunque zafio y villano,
todavía se me alcanza algo desto que llaman buen gobierno; así que, no se
arrepienta de haber tomado mi consejo, sino suba en Rocinante, si puede, o si no
yo le ayudaré, y sígame, que el caletre me dice que hemos menester ahora más los
pies que las manos.
Subió don Quijote, sin replicarle más palabra, y, guiando Sancho sobre su asno, se
entraron por una parte de Sierra Morena, que allí junto estaba, llevando Sancho
intención de atravesarla toda e ir a salir al Viso, o a Almodóvar del Campo, y esconderse algunos días por aquellas asperezas, por no ser hallados si la
Hermandad los buscase. Animóle a esto haber visto que de la refriega de los
galeotes se había escapado libre la despensa que sobre su asno venía, cosa que la
juzgó a milagro, según fue lo que llevaron y buscaron los galeotes.
Así como don Quijote entró por aquellas montañas, se le alegró el corazón,
pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba.
Reducíansele a la memoria los maravillosos acaecimientos que en semejantes
soledades y asperezas habían sucedido a caballeros andantes. Iba pensando en
estas cosas, tan embebecido y trasportado en ellas que de ninguna otra se
acordaba. Ni Sancho llevaba otro cuidado –después que le pareció que caminaba
por parte segura– sino de satisfacer su estómago con los relieves que del despojo
clerical habían quedado; y así, iba tras su amo sentado a la mujeriega sobre su
jumento, sacando de un costal y embaulando en su panza; y no se le diera por
hallar otra ventura, entretanto que iba de aquella manera, un ardite.
En esto, alzó los ojos y vio que su amo estaba parado, procurando con la punta del
lanzón alzar no sé qué bulto que estaba caído en el suelo, por lo cual se dio priesa a
llegar a ayudarle si fuese menester; y cuando llegó fue a tiempo que alzaba con la
punta del lanzón un cojín y una maleta asida a él, medio podridos, o podridos del
todo, y deshechos; mas, pesaba tanto, que fue necesario que Sancho se apease a
tomarlos, y mandóle su amo que viese lo que en la maleta venía.
Hízolo con mucha presteza Sancho, y, aunque la maleta venía cerrada con una
cadena y su candado, por lo roto y podrido della vio lo que en ella había, que eran
cuatro camisas de delgada holanda y otras cosas de lienzo, no menos curiosas que
limpias, y en un pañizuelo halló un buen montoncillo de escudos de oro; y, así
como los vio, dijo:
–¡Bendito sea todo el cielo, que nos ha deparado una aventura que sea de
provecho!
Y buscando más, halló un librillo de memoria, ricamente guarnecido. Éste le pidió
don Quijote, y mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él. Besóle las
manos Sancho por la merced, y, desvalijando a la valija de su lencería, la puso en
el costal de la despensa. Todo lo cual visto por don Quijote, dijo:
–Paréceme, Sancho, y no es posible que sea otra cosa, que algún caminante
descaminado debió de pasar por esta sierra, y, salteándole malandrines, le
debieron de matar, y le trujeron a enterrar en esta tan escondida parte.
–No puede ser eso –respondió Sancho–, porque si fueran ladrones, no se dejaran
aquí este dinero.
–Verdad dices –dijo don Quijote–, y así, no adivino ni doy en lo que esto pueda ser;
mas, espérate: veremos si en este librillo de memoria hay alguna cosa escrita por
donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos.
Abrióle, y lo primero que halló en él escrito, como en borrador, aunque de muy
buena letra, fue un soneto, que, leyéndole alto porque Sancho también lo oyese,
vio que decía desta manera:
O le falta al Amor conocimiento,
o le sobra crueldad, o no es mi pena
igual a la ocasión que me condena
al género más duro de tormento.
Pero si Amor es dios, es argumento
que nada ignora, y es razón muy buena
que un dios no sea cruel. Pues, ¿quién ordena
el terrible dolor que adoro y siento?
Si digo que sois vos, Fili, no acierto;
que tanto mal en tanto bien no cabe,
ni me viene del cielo esta rüina.
Presto habré de morir, que es lo más cierto;
que al mal de quien la causa no se sabe
milagro es acertar la medicina.
–Por esa trova –dijo Sancho– no se puede saber nada, si ya no es que por ese hilo
que está ahí se saque el ovillo de todo.
–¿Qué hilo está aquí? –dijo don Quijote.
–Paréceme –dijo Sancho– que vuestra merced nombró ahí hilo.
–No dije sino Fili –respondió don Quijote–, y éste, sin duda, es el nombre de la
dama de quien se queja el autor deste soneto; y a fe que debe de ser razonable
poeta, o yo sé poco del arte.
–Luego, ¿también –dijo Sancho– se le entiende a vuestra merced de trovas?
–Y más de lo que tú piensas –respondió don Quijote–, y veráslo cuando lleves una
carta, escrita en verso de arriba abajo, a mi señora Dulcinea del Toboso. Porque
quiero que sepas, Sancho, que todos o los más caballeros andantes de la edad
pasada eran grandes trovadores y grandes músicos; que estas dos habilidades, o
gracias, por mejor decir, son anexas a los enamorados andantes. Verdad es que las
coplas de los pasados caballeros tienen más de espíritu que de primor.
–Lea más vuestra merced –dijo Sancho–, que ya hallará algo que nos satisfaga.
Volvió la hoja don Quijote y dijo:
–Esto es prosa, y parece carta.
–¿Carta misiva, señor? –preguntó Sancho.
–En el principio no parece sino de amores –respondió don Quijote.
–Pues lea vuestra merced alto –dijo Sancho–, que gusto mucho destas cosas de
amores.
–Que me place –dijo don Quijote.
Y, leyéndola alto, como Sancho se lo había rogado, vio que decía desta manera:
Tu falsa promesa y mi cierta desventura me llevan a parte donde antes volverán a
tus oídos las nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas. Desechásteme,
¡oh ingrata!, por quien tiene más, no por quien vale más que yo; mas si la virtud
fuera riqueza que se estimara, no envidiara yo dichas ajenas ni llorara desdichas
propias. Lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras: por ella entendí que
eras ángel, y por ellas conozco que eres mujer. Quédate en paz, causadora de mi
guerra, y haga el cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos,
porque tú no quedes arrepentida de lo que heciste y yo no tome venganza de lo
que no deseo.
Acabando de leer la carta, dijo don Quijote:
–Menos por ésta que por los versos se puede sacar más de que quien la escribió es
algún desdeñado amante.
Y, hojeando casi todo el librillo, halló otros versos y cartas, que algunos pudo leer y
otros no; pero lo que todos contenían eran quejas, lamentos, desconfianzas,
sabores y sinsabores, favores y desdenes, solenizados los unos y llorados los otros.
En tanto que don Quijote pasaba el libro, pasaba Sancho la maleta, sin dejar rincón
en toda ella, ni en el cojín, que no buscase, escudriñase e inquiriese, ni costura que
no deshiciese, ni vedija de lana que no escarmenase, porque no se quedase nada
por diligencia ni mal recado: tal golosina habían despertado en él los hallados
escudos, que pasaban de ciento. Y, aunque no halló mas de lo hallado, dio por bien
empleados los vuelos de la manta, el vomitar del brebaje, las bendiciones de las
estacas, las puñadas del arriero, la falta de las alforjas, el robo del gabán y toda la
hambre, sed y cansancio que había pasado en servicio de su buen señor,
pareciéndole que estaba más que rebién pagado con la merced recebida de la
entrega del hallazgo.
Con gran deseo quedó el Caballero de la Triste Figura de saber quién fuese el
dueño de la maleta, conjeturando, por el soneto y carta, por el dinero en oro y por
las tan buenas camisas, que debía de ser de algún principal enamorado, a quien
desdenes y malos tratamientos de su dama debían de haber conducido a algún
desesperado término. Pero, como por aquel lugar inhabitable y escabroso no
parecía persona alguna de quien poder informarse, no se curó de más que de pasar
adelante, sin llevar otro camino que aquel que Rocinante quería, que era por donde
él podía caminar, siempre con imaginación que no podía faltar por aquellas malezas
alguna estraña aventura.
Yendo, pues, con este pensamiento, vio que, por cima de una montañuela que
delante de los ojos se le ofrecía, iba saltando un hombre, de risco en risco y de
mata en mata, con estraña ligereza. Figurósele que iba desnudo, la barba negra y
espesa, los cabellos muchos y rabultados, los pies descalzos y las piernas sin cosa
alguna; los muslos cubrían unos calzones, al parecer de terciopelo leonado, mas
tan hechos pedazos que por muchas partes se le descubrían las carnes. Traía la
cabeza descubierta, y, aunque pasó con la ligereza que se ha dicho, todas estas
menudencias miró y notó el Caballero de la Triste Figura; y, aunque lo procuró, no
pudo seguille, porque no era dado a la debilidad de Rocinante andar por aquellas asperezas, y más siendo él de suyo pisacorto y flemático. Luego imaginó don
Quijote que aquél era el dueño del cojín y de la maleta, y propuso en sí de buscalle,
aunque supiese andar un año por aquellas montañas hasta hallarle; y así, mandó a
Sancho que se apease del asno y atajase por la una parte de la montaña, que él iría
por la otra y podría ser que topasen, con esta diligencia, con aquel hombre que con
tanta priesa se les había quitado de delante.
–No podré hacer eso –respondió Sancho–, porque, en apartándome de vuestra
merced, luego es conmigo el miedo, que me asalta con mil géneros de sobresaltos
y visiones. Y sírvale esto que digo de aviso, para que de aquí adelante no me
aparte un dedo de su presencia.
–Así será –dijo el de la Triste Figura–, y yo estoy muy contento de que te quieras
valer de mi ánimo, el cual no te ha de faltar, aunque te falte el ánima del cuerpo. Y
vente ahora tras mí poco a poco, o como pudieres, y haz de los ojos lanternas;
rodearemos esta serrezuela: quizá toparemos con aquel hombre que vimos, el cual,
sin duda alguna, no es otro que el dueño de nuestro hallazgo.
A lo que Sancho respondió:
–Harto mejor sería no buscalle, porque si le hallamos y acaso fuese el dueño del
dinero, claro está que lo tengo de restituir; y así, fuera mejor, sin hacer esta inútil
diligencia, poseerlo yo con buena fe hasta que, por otra vía menos curiosa y
diligente, pareciera su verdadero señor; y quizá fuera a tiempo que lo hubiera
gastado, y entonces el rey me hacía franco.
–Engáñaste en eso, Sancho –respondió don Quijote–; que, ya que hemos caído en
sospecha de quién es el dueño, cuasi delante, estamos obligados a buscarle y
volvérselos; y, cuando no le buscásemos, la vehemente sospecha que tenemos de
que él lo sea nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese. Así que, Sancho amigo,
no te dé pena el buscalle, por la que a mí se me quitará si le hallo.
Y así, picó a Rocinante, y siguióle Sancho con su acostumbrado jumento; y,
habiendo rodeado parte de la montaña, hallaron en un arroyo, caída, muerta y
medio comida de perros y picada de grajos, una mula ensillada y enfrenada; todo lo
cual confirmó en ellos más la sospecha de que aquel que huía era el dueño de la
mula y del cojín.
Estándola mirando, oyeron un silbo como de pastor que guardaba ganado, y a
deshora, a su siniestra mano, parecieron una buena cantidad de cabras, y tras
ellas, por cima de la montaña, pareció el cabrero que las guardaba, que era un
hombre anciano. Diole voces don Quijote, y rogóle que bajase donde estaban. Él
respondió a gritos que quién les había traído por aquel lugar, pocas o ningunas
veces pisado sino de pies de cabras o de lobos y otras fieras que por allí andaban.
Respondióle Sancho que bajase, que de todo le darían buena cuenta. Bajó el
cabrero, y, en llegando adonde don Quijote estaba, dijo:
–Apostaré que está mirando la mula de alquiler que está muerta en esa hondonada.
Pues a buena fe que ha ya seis meses que está en ese lugar. Díganme: ¿han
topado por ahí a su dueño?
–No hemos topado a nadie –respondió don Quijote–, sino a un cojín y a una
maletilla que no lejos deste lugar hallamos.
–También la hallé yo –respondió el cabrero–, mas nunca la quise alzar ni llegar a
ella, temeroso de algún desmán y de que no me la pidiesen por de hurto; que es el diablo sotil, y debajo de los pies se levanta allombre cosa donde tropiece y caya,
sin saber cómo ni cómo no.
–Eso mesmo es lo que yo digo –respondió Sancho–: que también la hallé yo, y no
quise llegar a ella con un tiro de piedra; allí la dejé y allí se queda como se estaba,
que no quiero perro con cencerro.
–Decidme, buen hombre –dijo don Quijote–, ¿sabéis vos quién sea el dueño destas
prendas?
–Lo que sabré yo decir –dijo el cabrero– es que «habrá al pie de seis meses, poco
más a menos, que llegó a una majada de pastores, que estará como tres leguas
deste lugar, un mancebo de gentil talle y apostura, caballero sobre esa mesma
mula que ahí está muerta, y con el mesmo cojín y maleta que decís que hallastes y
no tocastes. Preguntónos que cuál parte desta sierra era la más áspera y
escondida; dijímosle que era esta donde ahora estamos; y es ansí la verdad,
porque si entráis media legua más adentro, quizá no acertaréis a salir; y estoy
maravillado de cómo habéis podido llegar aquí, porque no hay camino ni senda que
a este lugar encamine. Digo, pues, que, en oyendo nuestra respuesta el mancebo,
volvió las riendas y encaminó hacia el lugar donde le señalamos, dejándonos a
todos contentos de su buen talle, y admirados de su demanda y de la priesa con
que le víamos caminar y volverse hacia la sierra; y desde entonces nunca más le
vimos, hasta que desde allí a algunos días salió al camino a uno de nuestros
pastores, y, sin decille nada, se llegó a él y le dio muchas puñadas y coces, y luego
se fue a la borrica del hato y le quitó cuanto pan y queso en ella traía; y, con
estraña ligereza, hecho esto, se volvió a emboscar en la sierra. Como esto supimos
algunos cabreros, le anduvimos a buscar casi dos días por lo más cerrado desta
sierra, al cabo de los cuales le hallamos metido en el hueco de un grueso y valiente
alcornoque. Salió a nosotros con mucha mansedumbre, ya roto el vestido, y el
rostro disfigurado y tostado del sol, de tal suerte que apenas le conocíamos, sino
que los vestidos, aunque rotos, con la noticia que dellos teníamos, nos dieron a
entender que era el que buscábamos. Saludónos cortésmente, y en pocas y muy
buenas razones nos dijo que no nos maravillásemos de verle andar de aquella
suerte, porque así le convenía para cumplir cierta penitencia que por sus muchos
pecados le había sido impuesta. Rogámosle que nos dijese quién era, mas nunca lo
pudimos acabar con él. Pedímosle también que, cuando hubiese menester el
sustento, sin el cual no podía pasar, nos dijese dónde le hallaríamos, porque con
mucho amor y cuidado se lo llevaríamos; y que si esto tampoco fuese de su gusto,
que, a lo menos, saliese a pedirlo, y no a quitarlo a los pastores. Agradeció nuestro
ofrecimiento, pidió perdón de los asaltos pasados, y ofreció de pedillo de allí
adelante por amor de Dios, sin dar molestia alguna a nadie. En cuanto lo que
tocaba a la estancia de su habitación, dijo que no tenía otra que aquella que le
ofrecía la ocasión donde le tomaba la noche; y acabó su plática con un tan tierno
llanto, que bien fuéramos de piedra los que escuchado le habíamos, si en él no le
acompañáramos, considerándole cómo le habíamos visto la vez primera, y cuál le
veíamos entonces. Porque, como tengo dicho, era un muy gentil y agraciado
mancebo, y en sus corteses y concertadas razones mostraba ser bien nacido y muy
cortesana persona; que, puesto que éramos rústicos los que le escuchábamos, su
gentileza era tanta, que bastaba a darse a conocer a la mesma rusticidad. Y,
estando en lo mejor de su plática, paró y enmudecióse; clavó los ojos en el suelo
por un buen espacio, en el cual todos estuvimos quedos y suspensos, esperando en
qué había de parar aquel embelesamiento, con no poca lástima de verlo; porque,
por lo que hacía de abrir los ojos, estar fijo mirando al suelo sin mover pestaña
gran rato, y otras veces cerrarlos, apretando los labios y enarcando las cejas,
fácilmente conocimos que algún accidente de locura le había sobrevenido. Mas él
nos dio a entender presto ser verdad lo que pensábamos, porque se levantó con
gran furia del suelo, donde se había echado, y arremetió con el primero que halló junto a sí, con tal denuedo y rabia que, si no se le quitáramos, le matara a puñadas
y a bocados; y todo esto hacía, diciendo: ‘‘¡Ah, fementido Fernando! ¡Aquí, aquí me
pagarás la sinrazón que me heciste: estas manos te sacarán el corazón, donde
albergan y tienen manida todas las maldades juntas, principalmente la fraude y el
engaño!’’ Y a éstas añadía otras razones, que todas se encaminaban a decir mal de
aquel Fernando y a tacharle de traidor y fementido. Quitámossele, pues, con no
poca pesadumbre, y él, sin decir más palabra, se apartó de nosotros y se emboscó
corriendo por entre estos jarales y malezas, de modo que nos imposibilitó el
seguille. Por esto conjeturamos que la locura le venía a tiempos, y que alguno que
se llamaba Fernando le debía de haber hecho alguna mala obra, tan pesada cuanto
lo mostraba el término a que le había conducido. Todo lo cual se ha confirmado
después acá con las veces, que han sido muchas, que él ha salido al camino, unas a
pedir a los pastores le den de lo que llevan para comer y otras a quitárselo por
fuerza; porque cuando está con el accidente de la locura, aunque los pastores se lo
ofrezcan de buen grado, no lo admite, sino que lo toma a puñadas; y cuando está
en su seso, lo pide por amor de Dios, cortés y comedidamente, y rinde por ello
muchas gracias, y no con falta de lágrimas. Y en verdad os digo, señores –prosiguió
el cabrero–, que ayer determinamos yo y cuatro zagales, los dos criados y los dos
amigos míos, de buscarle hasta tanto que le hallemos, y, después de hallado, ya
por fuerza ya por grado, le hemos de llevar a la villa de Almodóvar, que está de
aquí ocho leguas, y allí le curaremos, si es que su mal tiene cura, o sabremos quién
es cuando esté en sus seso, y si tiene parientes a quien dar noticia de su
desgracia». Esto es, señores, lo que sabré deciros de lo que me habéis preguntado;
y entended que el dueño de las prendas que hallastes es el mesmo que vistes pasar
con tanta ligereza como desnudez –que ya le había dicho don Quijote cómo había
visto pasar aquel hombre saltando por la sierra.
El cual quedó admirado de lo que al cabrero había oído, y quedó con más deseo de
saber quién era el desdichado loco; y propuso en sí lo mesmo que ya tenía
pensado: de buscalle por toda la montaña, sin dejar rincón ni cueva en ella que no
mirase, hasta hallarle. Pero hízolo mejor la suerte de lo que él pensaba ni esperaba,
porque en aquel mesmo instante pareció, por entre una quebrada de una sierra que
salía donde ellos estaban, el mancebo que buscaba, el cual venía hablando entre sí
cosas que no podían ser entendidas de cerca, cuanto más de lejos. Su traje era cual
se ha pintado, sólo que, llegando cerca, vio don Quijote que un coleto hecho
pedazos que sobre sí traía era de ámbar; por donde acabó de entender que persona
que tales hábitos traía no debía de ser de ínfima calidad.
En llegando el mancebo a ellos, les saludó con una voz desentonada y bronca, pero
con mucha cortesía. Don Quijote le volvió las saludes con no menos comedimiento,
y, apeándose de Rocinante, con gentil continente y donaire, le fue a abrazar y le
tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de luengos tiempos
le hubiera conocido. El otro, a quien podemos llamar el Roto de la Mala Figura –
como a don Quijote el de la Triste–, después de haberse dejado abrazar, le apartó
un poco de sí, y, puestas sus manos en los hombros de don Quijote, le estuvo
mirando, como que quería ver si le conocía; no menos admirado quizá de ver la
figura, talle y armas de don Quijote, que don Quijote lo estaba de verle a él. En
resolución, el primero que habló después del abrazamiento fue el Roto, y dijo lo que
se dirá adelante.
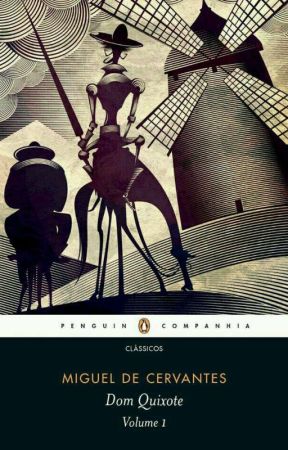
ESTÁS LEYENDO
El Quijote de la Mancha
ClassicsHistoria original escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. ví que no estaba completa así que la subí para que más gente pudiera leerlaa ✓ TERMINADA ✓ 16/11/07 #84 en clásicos 17/01/22 #72 en clásicos 17/04/10 #34 en clásicos ...
