Unas horas antes.
Eli terminó de afilar su cuchillo y lo guardó en la funda que se ceñía a la pantorrilla por debajo de las polainas.
Siempre que iba a salir lo hacía con más de un cuchillo encima; le hacía sentir más segura, y eso bastaba. Se llevó la mano a la cadera y palpó el otro mango familiar; estaba lista. Ajustó su gorro de punto, apretó la correa del petate y...
—Eli.
Giró despacio. Ava asomaba la cabecita por el hueco de la escalera que conectaba la librería con la casa.
—¿Qué haces despierta?
—¿Puedo ir contigo?
—No.
Silencio. La niña se levantó del escalón y siguió bajando, descalza y en pijama, frotándose los ojos todavía. Nunca se daba por vencida a la primera.
—Vuelve a la cama, vas a pescar un catarro.
—Ya soy mayor —dijo en el último peldaño—. Quiero ir contigo.
Eli suspiró y se acercó a ella.
La verdad es que había crecido un montón desde que tuvieron que salir corriendo de Oneira; alcanzaría su altura en la próxima primavera, si seguía a ese ritmo. Pronto, ambas podrían vestir la misma ropa. Pero llevarla con ella a la montaña era algo muy distinto.
—Justo por eso debes quedarte. —Le retiró una greña azabache que le caía por los ojos—. Eres mayor y te quedas al mando.
Para sorpresa de Eli, Ava solo apretó los labios y asintió.
—Procura que tu hermano coma bien —le sujetó el mentón con suavidad—. Y no hace falta que repita que bajo ninguna circunstancia debes abrirle a nadie que no sea...
—Jelier. Si no hace falta que lo repitas, ¿por qué lo repites?
Eli sonrió y le dio un beso en la coronilla.
—Estaré aquí antes de que os deis cuenta.
Para cuando alcanzó el bosque, el sol ya brillaba justo sobre su cabeza.
Una capa de escarcha cubría la tierra, la maleza, la hojarasca que se acumulaba como una alfombra de tonos ocres. Los árboles, blancos y resecos, se alzaban como picas hacia el cielo en medio de manchas de colores anaranjados de lo que quedaba en sus copas. No había sonido alguno, a excepción del viento que venía de las montañas y sus propias botas abriéndose camino.
Eli sabía que tanta calma no era usual. Había vivido en la montaña, hacía mucho tiempo, no muy lejos de allí; conocía su canto propio. Ese silencio solo podía indicar que el bosque se estaba preparando. Las migraciones hacia las Tierras Altas ya eran una realidad; la gente se marchaba de Darma y de su periferia, y esta última cada vez abarcaba más territorios. El Partido estaba consiguiendo lo que no se daba, según los libros, desde la Guerra de los Justos. Las opciones eran pocas: vivir bajo el yugo del terror, esperando a ser el siguiente el día menos pensado, o huir a las montañas y buscar un mejor porvenir. Incluso el hambre, el frío y la miseria eran preferibles para muchos antes que permanecer en Darma. La pregunta que ella se hacía a menudo era: ¿hasta cuándo serían seguras las montañas?
Las piernas empezaban a pedirle un respiro. Se paró a descansar junto al arroyo que dividía el bosque casi por la mitad. La cabaña de Acros quedaba a unas diez millas de allí; llegaría antes de que el cielo se hubiese oscurecido del todo. Se apoyó en una roca alta y moteada de musgo multicolor, donde el sol le llegaba arañado por las ramas de los abedules, y sacó una tira de cecina.
Le gustaba vivir allí; La Sana era un rinconcito acogedor en medio de ninguna parte, un punto discreto donde volver a empezar. Además, le recordaba al tiempo que pasó con su madre en las montañas, cerca de El Paso. ¿Por qué marcharse tan pronto?
¿Y el deber? No podía distraerse y olvidar por qué estaba allí. Puede que las cosas no acabaran como ella esperaba, pero aún veía alternativas. Ava y Delni eran ahora su mayor prioridad.
Eli se llevó la mano al pecho, y aunque no pudo tocar el anillo con los dedos por las capas de abrigo, sí que sintió su calor. Ojalá él estuviera allí, a su lado, otra vez. Lo echaba mucho de menos, y la verdad es que nunca se paró a pensar que se pudiera extrañar tanto a alguien; tanto que a veces tenía que llorar para sentirse mejor. Por eso procuraba no pensar demasiado en él, o al menos, no durante mucho rato. Jelier ayudaba bastante a ello; también era humana, al fin y al cabo. Pero, aun así, no había podido desprenderse todavía del puñetero anillo; se lo colgó al cuello cuando llegaron a La Sana, después de llevarlo guardado todo el viaje. Y ahí seguía, pendiendo sobre su corazón. Como un amuleto que la protegía y le ayudaba a ver el camino cuando se ponía oscuro, aunque no era demasiado supersticiosa. O como un clavo ardiendo al que se aferraba su esperanza, a riesgo de acabar frita.
El siseo de unas ramas cercanas le hicieron ponerse alerta. Agazapada entre la hojarasca para camuflarse, a pocos metros de ella, una liebre adulta buscaba los últimos brotes en el montículo de tierra que tenía bajo las patas. Eli se agachó lentamente por instinto mientras se llevaba a la boca el último trozo de cecina, en silencio y sin perder de vista al animal. Desenvainó el cuchillo ligero y se acercó a la escena como una gata montés, entremezclándose con la maleza y los troncos de los árboles.
Un movimiento fluido para tomar el impulso justo. Calibró la distancia con un ojo, se le cortó la respiración. La liebre levantó la cabeza; había notado la presencia del depredador. Pero era demasiado tarde. Otro movimiento, rápido y preciso esta vez. Soltó el aire despacio, abrió ambos ojos y masticó por fin el trozo de cecina. La hoja se había clavado en el blanco, entre el cuello y el omóplato, directa al corazón. El bicho cayó fulminado en el acto.
Se acercó a recuperar su cuchillo y lo limpió en un matorral antes de guardárselo. Cogió al animal por las patas traseras, inerte y goteando sangre templada, y entonces emprendió camino de nuevo. Sería un buen pago para Acros.
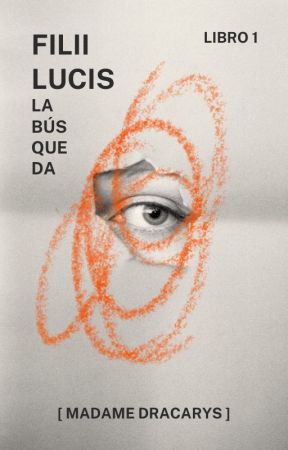
ESTÁS LEYENDO
FILII LUCIS (1): La Búsqueda (COMPLETA)
FantasyLeo busca a su mujer, Aura. René busca su libertad, y para ello tiene que encontrar a Aura. El coronel Ferva busca su gloria, así que también está buscando a Aura. Pero, ¿quién es Aura y por qué todos quieren encontrarla? En un mundo donde los fili...
