—Me llamo Jehanne. En mi pueblo me llamaban sobre todo Jehannette, pero no recuerdo haber sabido nunca mis apellidos.
—¿Y quiénes son tus padres?
—Mi padre es Jacques d'Arc y mi madre, su esposa Isabelle. Isabelle Romée, creo.
—¿Estás bautizada como buena católica?
—Por supuesto. En la iglesia de Domrémy.
—¿Cuáles son los nombres de tus padrinos y madrinas?
A la guerrera, tantas preguntas empezaban a exasperarle. Nunca había sido dada a recordar nombres, pero aquellos jueces insistían desde que había comenzado su primera vista oral aquella mañana a las ocho.
—Mis madrinas se llaman Agnès, Jeanne y Sybille. Mi padrino era Jean Lingué. Mi madre me ha comentando a veces que tengo más madrinas en Greux y otros pueblos cercanos.
—¿Qué sacerdote te bautizó?
—Jean Minet, el mismo que nos ofrecía la misa y comunión hasta mi viaje a Francia.
—¿Está vivo ese padre Minet?
—Sí, por lo que yo sé.
La joven de diecinueve años había comenzado el primer interrogatorio muy calmada dada la situación.
Pero después de que le preguntaran tan insistentemente sobre sus creencias religiosas y maneras de rezar desde su infancia hasta el presente, la ansiedad comenzó a acumularse en su pecho al mismo tiempo que la impotencia.
No sabía qué más decir para convencerles de que era una buena cristiana desde siempre, pues su madre le había inculcado desde pequeña el amor a Dios y le había enseñado todas las oraciones y santorales.
Cosas que el tribunal ya sabía al haber hecho las preliminares del juicio investigando en su pueblo natal. Le habían sometido incluso a otro examen humillante para constatar su virginidad.
Le pedían demasiados detalles sobre su fe. Detalles que, de momento, no podía dar si no quería desobedecer a sus santos.
‹‹Juro sobre esta Biblia que diré la verdad sobre todo lo que concierne a mis padres y mi vida. Pero no podré decir ni una palabra sobre mis revelaciones celestiales, ya que Dios no me da permiso para ello››
Esas habían sido sus firmes palabras al hacer el juramento de toda persona juzgada por un tribunal eclesiástico, con las manos alrededor de un Evangelio y de rodillas. Sumisa, con los ojos cerrados y su sencillez característica.
—Entonces—dijo el obispo Cauchon—, demuéstranos esa fe católica recitando el Padre Nuestro.
—Solo lo recitaré si me escucháis en confesión.
—¿Recitarás el Padre Nuestro si pido venir a dos franceses que hablen bien tu idioma?
—No.
—¿Te niegas a rezar un Padre Nuestro?
—Solo pido que me escuchéis en confesión. Desde que estoy prisionera, ni siquiera se me ha permitido asistir a misa.
—A ningún prisionero se le permite...
—Me tenéis encerrada en una celda minúscula, creada solo para mí, y las cadenas de mis pies están demasiado apretadas. Duelen, me hacen heridas.
—Jehanne̶...—el obispo estaba cada vez más enrabietado con la actitud desafiante de aquella mujer a la que había subestimado en inteligencia—. Te recuerdo que intentaste escaparte dos veces de tu prisión borgoñona. Ahora mismo tienes prohibido salir de tu prisión, porque si lo haces, estarás reconociendo que eres una hereje en todos sus términos.
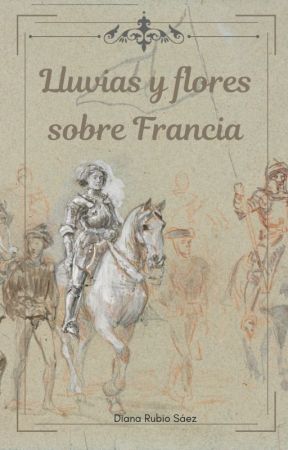
ESTÁS LEYENDO
Lluvias y flores sobre Francia
Fiction HistoriqueLa historia de Juana de Arco (Jehanne, en francés de su época) empezando por el inicio de su leyenda en la corte del Delfín, pero también sobre el sacrificio por Francia y su trágica muerte. 💠 La novela también está disponible en físico y ebook en...
