Hacer el equipaje para emprender rumbo hacia lo desconocido siempre es emocionante, y más teniendo en cuenta que no quiero conservar nada que me recuerde los malos momentos que me ha tocado vivir. Así que en primer lugar cojo el ordenador y después, selecciono escrupulosamente la ropa que quiero que forme parte de este cambio; aunque hay poco donde elegir, la verdad.
Visto de forma informal casi siempre. Vaqueros, camisas, sudaderas anchas para ocultar las imperfecciones de mi cuerpo... Cojo lo más nuevo que tengo y lo pongo en la maleta, dejando sitio para mis enseres de higiene y cuidado personal. Recuerdo que tengo una plancha y un secador, así que también los incluyo por si acaso. Y por último, hay una cosa que no puede faltar: el casco de moto que me compré cuando cumplí los dieciséis años. Mi primer sueldo lo invertí en una pequeña Scooter de segunda mano y ese casco me trae buenos recuerdos de aquella época.
Paso mis manos sobre él con cariño; este casco significa mucho para mí. Siempre he tenido el anhelo de sentirme protegida; tras una infancia traumática y una adolescencia caótica sin la ayuda, protección y cuidados de una familia, me he sentido vulnerable en muchas ocasiones. Cuando me hice con la moto y me coloqué el casco por primera vez, recuerdo que me vi más fuerte. Cogí confianza para enfrentarme al mundo, salir con mi Scooter y serpentear entre los coches sin que hubiera nada que pudiera acobardarme; definitivamente el casco se viene conmigo.
Echo un último vistazo a mi viejo apartamento alquilado ignorando los objetos que aún quedan por ahí; nada más me importa.
Antes de salir observo con atención una pequeña fotografía que me hice junto a Lucas pegada con cinta adhesiva en la pared. Él aparece con los brazos cruzados sobre el pecho y exhibiendo una gran sonrisa; detrás, la imponente catedral de Barcelona en obras.
«Voy a llevármela. Al fin y al cabo, aquí hay dos cosas que sí quiero que perduren en mi memoria. Una es la ciudad donde nací. La otra es Lucas; no quiero olvidar el daño que me ha hecho. Es una advertencia para no volver a confiar en nadie nunca más; me reitero, odio a los hombres y todo lo que tiene que ver con ellos».
Aterrizo en Italia a las nueve y media de la mañana. Cojo diversos transportes públicos y privados hasta llegar, por fin, a la residencia que acabo de heredar.
Para más inri hace un día horrible. Llueve a cántaros y por si eso no fuera poco, la casa está muy retirada de lo que parece ser el centro de la ciudad.
Pago al taxista y me apeo del coche de inmediato. Mis pies se ensucian de barro mientras me acerco tímidamente a la verja de barrotes enroscados y oxidados que delimitan mi nuevo hogar. Exhalo un suspiro mientras me aferro a ellos, apretándolos con fuerza y recargándome de una alegría indescriptible, desconocida para mí.
Las gotas de lluvia resbalan por mi rostro y caen al suelo, fundiéndose con las demás. Estoy empapada y tengo frío, pero no me importa. Contemplo desde la entrada cada árbol, cada mala hierba, cada objeto abandonado que han tirado al suelo. Me parece un lugar fantasmagórico y aterrador, pero sigo contenta; es mío. Solo mío.
«Por fin tienes algo tuyo. Algo que nadie te podrá arrebatar».
Intento levantar la cabeza para ver por encima de la verja algo que pueda resultarme vagamente familiar, pero nada. No conozco este lugar, de hecho ignoraba la existencia de esa tía abuela de mi madre. Por lo visto, hasta los servicios sociales la ignoraban o tal vez la descartaron por no estar en condiciones físicas o mentales de hacerse cargo de una niña pequeña.
Sea como fuere, siento como si al fin hubiera obtenido mi recompensa a años de calvario e inconmensurable dolor. Y esta recompensa llega en su mejor momento.
Empujo la verja que chirría de forma estridente y entro. Las malas hierbas se han adueñado del lugar invadiéndolo todo. Parece que la casa lleva años cerrada, olvidada, y la naturaleza se ha abierto camino reclamando cada espacio sin piedad.
Suspiro un par de veces y saco la llave de latón del bolsillo. Días antes de venir las había recibido por una empresa de mensajería, tras aceptar la herencia y efectuar todos los pagos reclamados hasta la fecha.
La casa parece una antigua masía descuidada. Las paredes son de piedra gris y hay un impresionante porche enmarcado por arcos de piedra blanca, ahora invadidos por la hiedra que asciende salvajemente por la pared.
En la fachada principal hay diversas puertas y ventanas pequeñas, cubiertas por contraventanas de madera de color verde descascarilladas.
Voy directa a la puerta principal, la que está en medio y es más grande que las otras.
Lo primero que percibo al entrar en el que será mi nuevo hogar, es un fuerte olor a humedad. A añejo. El techo tiene algunas goteras, por lo que en el suelo se está empezando a formar un charco.
Las ventanas las han sellado con cartones que impiden que entre la luz. Las cortinas blancas están desgastadas y sucias. Me pregunto si alguna vez han sido lavadas o sobre ellas se imprime la carga de años pasados.
Camino poco a poco palpando las paredes de papel hinchado y tropiezo con un sofá tipo años cuarenta, tapizado de cuero verde, con altos brazos y el respaldo perfilado por madera de nogal apolillada. Decido descubrir una de las ventanas para que la luz haga su cálida aparición en la estancia.
La habitación es bastante grande, al menos comparada con mi antiguo piso. Los muebles y detalles pertenecen a otra época. Para mi sorpresa hay una mesa ovalada de nogal y unas recias sillas a su alrededor.
Las lámparas de araña están cubiertas por una densa capa de polvo y las escasas estanterías aún sostienen fotografías antiguas en blanco y negro.
Me estremezco. Todo lo que hay aquí me recuerda al escenario de una película de terror.
Me armo de valor y paso una mano trémula por la superficie de la cómoda y arrastro el polvo.
La cocina no es mucho mejor: grande, espaciosa y con una enorme mesa de roble rectangular en el centro.
Como era de esperar no hay electrodomésticos que funcionen, tan solo una vieja nevera de doble puerta da una precaria nota de modernidad. El horno es de gas, así como los quemadores repletos de grasa y bichos muertos.
Me cubro la boca con la mano de puro asco al comprobar que inquilinos indeseables han dejado durante años sus cadáveres amontonados en la encimera, el suelo e incluso dentro de los armarios de la cocina.
Decido no seguir investigando en la planta baja; ya he tenido bastante por el momento. Subo las escaleras de madera haciendo crujir algunos peldaños y empiezo a abrir las habitaciones. Una a una.
Hay cuatro habitaciones enormes. Por suerte están prácticamente vacías. Una de ellas es un baño. Dispone de todo lo necesario: lavabo, retrete y una espectacular bañera de porcelana antigua situada bajo una ventana.
Intuyo cuál era la habitación de mi tía: la que dispone de una cama de matrimonio en el centro, además de un gran armario repleto de ropa vieja. Otra particularidad son los retratos de vírgenes, crucifijos y rosarios que cuelgan por todas las paredes, sin mencionar el característico olor que invade prácticamente toda la casa. Abro la ventana y dejo que corra el aire fresco de la mañana.
En el último piso está la buhardilla. Repleta de trastos viejos y sábanas tapando muebles antiguos que han servido de alimento a las termitas durante generaciones.
Bajo rápidamente y vuelvo al comedor, que parece algo más acogedor que el resto de la casa.
«No sé si algún día conseguiré sentirme realmente a gusto aquí, pero pase lo que pase, voy a intentarlo con todas mis fuerzas.»
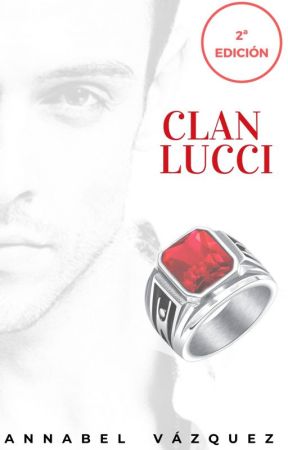
ESTÁS LEYENDO
Clan Lucci
RomanceUna chica con un difícil pasado, trata de pasar página en Nápoles, lejos de todo lo que conoce. En su viaje se encuentra con un hombre que representa todo lo que odia. Obstinada en evitarle, el destino se empeña en acercarles y sin quererlo se ve en...
