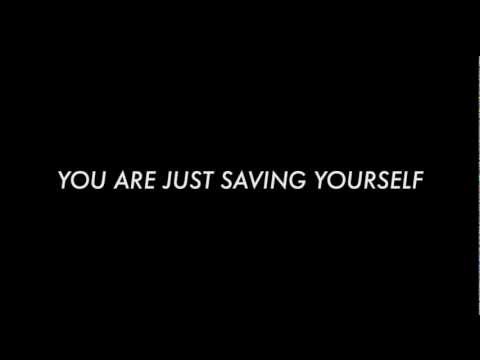M: Ellie Goulding - I Know You Care.
Algunas veces César recordaba cómo era que Emilio y Ana se habían conocido. El destino tiene formas y tiempos difíciles de comprender para el ser humano y sin embargo, el Marqués se sentía temeroso, pues estaba acostumbrado a poner el rumbo de su vida.
Medio sonrió, porque, a su ver era un simple insecto, un engrane minúsculo dentro de una enorme maquinaria, operada al tiempo por alguien invisible, alguien a quien no veía y que siempre se salía con la suya. Lo hacía enojar, pero todo era en vano. Aún más cuando el emisario muerte entraba en juego.
Destino. Dios. Karma.
Desconocía todo del mundo espiritual, pero algo dentro de sí lo obligaba a creer que en efecto, los eventos ya habían sido planeados desde ése día en que él viajó a Toronto, diez años atrás, para pedir matrimonio a aquella mujer que descubrió siéndole infiel.
En ese viaje al que Emilio lo acompañó, Ana y el difunto se habían conocido.
—Señor Medinaceli —Impávido, César perfiló el rostro hacia el varón que le llamaba.
Asintió en respuesta y se puso de pie del asiento en la sala de espera. El lugar olía a desinfectante y a... muerte. A desolación y a tristeza. El médico llevaba una bata azul y guantes de látex. El Marqués dio pasos firmes para llegar al umbral donde se encontraba quien le mostraría el cuerpo del accidentado.
Cuando por fin lo vio, bastantes cosas le pasaron por la cabeza. Fue, por un pequeño instante, como si estuviera viendo a Emilio de joven, tan despierto y entusiasmado de todo. El semblante vivaracho que tanto le caracterizaba estaba reemplazado por uno frío, rígido, sin temple: era sin duda la máscara de la muerte, tan infalible y certera.
Se colocó de frente al cuerpo en la plancha de acero con ambas manos cruzadas sobre el pecho.
«Es tu culpa», gritaba una voz furiosa en su interior.
«Tú lo dejaste», añadió.
César apretó los párpados y se mordió el interior de la mejilla. Cómo pedir perdón a un pedazo de carne que ya no gozaba de la vida. Le dolía terriblemente y casi podía jurar que la voz en su cabeza era la de su hermano, o tal vez la de su padre, quien con justa razón le recriminaba no haber cumplido la tarea más importante que siempre le había encomendado.
El cuerpo sin vida de Emilio tenía magulladuras por todos lados y un golpe prominente en la cabeza que el médico explicó que había sido el motivo de su deceso. Su cráneo alcanzaba a verse por en medio de la carne llena de sangre coagulada. Verlo allí, inmóvil, le hacía sentir todavía más culpable; estaba muerto. Muerto para siempre, muerto en carne, sin respirar y, de todos modos, presente para atormentarlo.
El forense se acercó a cubrirle el rostro al difunto luego de que el Marqués corroborara la identidad. Eran cerca de las cuatro de la tarde del día siguiente a la muerte de su hermano. Sintió un hoyo en el pecho cuando el médico le dijo que todo había sido de forma instantánea.
«Como si eso fuese conciliador», pensó César.
¿Qué otra cosa hacen los seres queridos cuando ven a otro morir, si no lamentarse por el tiempo que nunca volvería, que no se detendría?

ESTÁS LEYENDO
Vértigo
RomanceAl morir Emilio, su hermano mayor César regresa a México luego de no haberle visto durante diez años. Lleno de culpa por nunca buscar una reconciliación con el difunto, accede a ayudar a su cuñada en el manejo de la empresa de la que su hermano era...