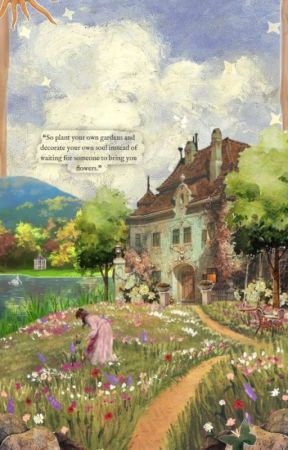JongIn había sobrevivido a llamadas de KyungSoo previamente. No había ninguna razón para la tensión que sentía en los hombros y la ansiedad que le invadía el estómago, caliente y revuelto.
Hicieron el trayecto en total privacidad, dando la falsa impresión de que se trataba de un encuentro secreto. Pero fuese cual fuese la apariencia, fuera cual fuera la sensación, lo que le dijesen, tenía la sensación de que algo iba mal. Si pensaba demasiado en aquello, la histeria lo amenazaba: KyungSoo no era del tipo de hombres que metería a alguien de extranjis en sus aposentos para escarceos amorosos a medianoche.
No; aquello era diferente.
No tenía sentido, pero era imposible anticiparse a KyungSoo. JongIn examinó el pasaje y encontró otra incongruencia. ¿Dónde estaban los guardias que mantenían la posición por todo aquel corredor la última vez que JongIn había pasado por allí? ¿Acaso se retiraban por la noche? ¿O los habían dispensado por alguna razón?
—¿Ha empleado las palabras «mi cama»? ¿Qué más ha dicho? —preguntó JongIn, pero no obtuvo respuesta alguna.
El guardia lo pinchó con el puñal en la espalda para que caminase. No había nada que hacer más que continuar por el pasillo. A cada paso que daba, la tensión aumentaba, la incomodidad crecía. Las ventanas enrejadas a lo largo del pasillo proyectaban cuadrados de luz de luna que cruzaban los rostros de su escolta. No se oía nada, salvo sus pasos.
Una fina línea de luz se colaba por debajo de las puertas de los aposentos de KyungSoo.
Solo había un guardia apostado en la puerta, un hombre de cabello oscuro que llevaba la librea del príncipe y, en la cintura, una espada. Saludó a sus dos colegas con la cabeza y dijo brevemente:
—Está dentro.
Se detuvieron lo suficiente junto a la puerta como para soltar la cadena y liberar a JongIn por completo. La cadena cayó en una espiral pesada y quedó en el suelo. Quizá lo supo entonces.
Los guardias abrieron las puertas.
JongIn estaba en el diván, sentado con los pies por debajo en una postura relajada e infantil. Un libro con páginas llenas de arabescos estaba abierto ante él. Había una copa en la mesita a su lado. En algún momento de la noche, un sirviente debía de haber pasado la media hora necesaria para desatar sus austeras prendas exteriores, pues KyungSoo solo usaba pantalones y una camisa blanca, de un material tan fino que no exigía bordados para proclamar su coste. El cuarto estaba iluminado por lámparas de aceite. El cuerpo de KyungSoo era una serie de líneas graciosas debajo de los suaves pliegues de la camisa. JongIn elevó la mirada hacia la columna blanca de su cuello y por encima de ella para observar el cabello rubio, que caía alrededor del pabellón de una oreja sin joyas. La imagen era damasquinada, como metal batido. Estaba leyendo.
Levantó la vista cuando las puertas se abrieron.
Y parpadeó, como si le resultara difícil enfocar con sus ojos azules. JongIn volvió a mirar el cáliz y recordó que ya había visto a KyungSoo con los sentidos nublados por el alcohol.
Eso podría haber prolongado la ilusión de un encuentro amoroso algunos segundos más, porque cuando KyungSoo estaba bebido sin duda era capaz de todo tipo de exigencia, loca, y de comportarse de forma imprevisible. Pero, desde el momento en que levantó la vista, vio con toda claridad que el príncipe no esperaba compañía. Y que tampoco reconocía a los guardias.
KyungSoo cerró el libro con cuidado.
Y se levantó.
—¿No podías dormir? —preguntó KyungSoo.
Mientras hablaba, se detuvo ante el arco de la galería. JongIn no estaba seguro de que una caída directa de dos pisos a los jardines oscuros pudiera contarse como una vía de escape. Pero, quitando eso —con los tres escalones bajos que llevaban hasta donde el príncipe estaba, la mesita finamente tallada y los objetos decorativos que proporcionaban una serie de obstáculos—, era a todas luces la posición más táctica de los aposentos.