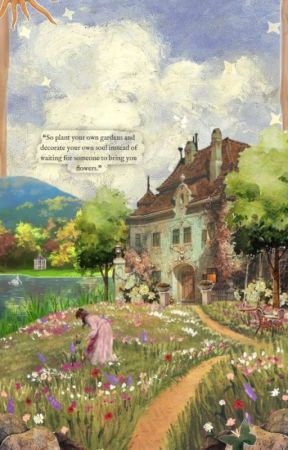—¿El regente estuvo aquí anoche? —El hombre de los anillos saludó a JongIn sin preámbulos. Cuando este asintió, frunció el ceño y se le formaron dos arrugas en medio de la frente. Entonces, añadió—: ¿De qué humor estaba el príncipe?
—De un humor excelente —contestó JongIn.
El hombre de los anillos le lanzó una mirada dura. La suavizó para dar una orden rápida al sirviente que se estaba llevando los restos de la comida de JongIn. Acto seguido, se dirigió a él de nuevo.
—Yo soy JungSoo, el supervisor. Solo te voy a decir una cosa. Corre el rumor de que atacaste a tus guardias en Akielos. Como lo hagas aquí, te drogaré como si estuvieras en el barco y te quitaré unos cuantos privilegios. ¿Queda claro?
—Sí.
Otra mirada, como si desconfiara de su respuesta.
—Es un honor para ti haber entrado en la casa del príncipe. Muchos desearían estar en tu lugar. Sea cual sea la desgracia que hayas vivido en tu país, te ha conducido a una posición privilegiada aquí. Tendrías que arrodillarte en señal de agradecimiento al príncipe. Deberías dejar a un lado el orgullo y olvidar las nimiedades de tu antigua vida. Solo existes para complacer al príncipe heredero, el gobernante de este país que algún día accederá al trono y se convertirá en rey.
—Sí —dijo JongIn, e hizo su mejor esfuerzo para parecer agradecido y conforme.
Al despertar, no había habido confusión sobre dónde estaba, a diferencia del día anterior. Recordaba lo sucedido con mucha nitidez. Su cuerpo no tardó en resentirse del maltrato al que lo había sometido KyungSoo, pero al hacer un breve repaso de su aspecto, JongIn no consideró que sus heridas fuesen peores que las que recibía de vez en cuando en la arena de entrenamiento, y lo dejó estar.
Mientras JungSoo hablaba, JongIn oyó el lejano sonido de un instrumento de cuerda desconocido que tocaba una melodía vereciana. El sonido viajaba por los cientos de agujeritos que llenaban puertas y ventanas.
La ironía era que, en cierto modo, la descripción de JungSoo de su situación como privilegiada era acertada. Aquella no era la celda maloliente que había ocupado en Akielos, ni el lugar donde lo habían confinado en el barco, que apenas recordaba por culpa de las drogas. Aquel cuarto no era un calabozo, sino una de las estancias para las mascotas reales. Le habían servido la comida en un plato dorado de intrincado diseño y adornos de hojas y, cuando se levantó la brisa vespertina, un delicado aroma a jazmín y franchipán se coló por la celosía de las ventanas.
No obstante, era una cárcel. Llevaba un collar con cadena alrededor del cuello y estaba solo, rodeado de enemigos, a muchos kilómetros de casa.
Su primer privilegio fue que le vendaran los ojos y, acompañado de una escolta, lo condujeran a los baños para lavarlo y arreglarlo; un ritual que había aprendido en Akielos. Lo que había más allá de sus aposentos todavía era un misterio. El sonido del instrumento de cuerda creció por un momento para luego perderse en un eco apenas perceptible. Oyó el rumor bajo y musical de unas voces una o dos veces. Y en una ocasión, una risa, suave como la de un amante.
Mientras lo llevaban por las estancias para mascotas, JongIn recordó que no era el único akielense con el que habían obsequiado a Vere, y le invadió una gran preocupación por los demás. Lo más probable era que los sobreprotegidos esclavos del palacio de Akielos estuviesen desorientados e indefensos, pues no habían adquirido las habilidades necesarias para valerse por sí mismos. ¿Podrían al menos comunicarse con sus amos? Se los educaba en varios idiomas, pero el vereciano no solía ser uno de ellos. Las relaciones con Vere eran limitadas y, hasta la llegada del consejero Sunwoo, en gran medida, hostiles. El único motivo por el que JongIn lo dominaba era porque su padre había insistido en que, para un príncipe, tan importante era conocer las palabras de un enemigo como entender las de un amigo.