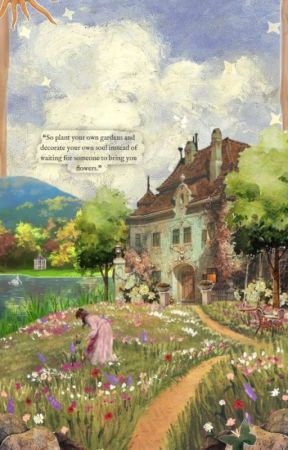Con la suerte que tenían era de esperar que la carreta que había aguantado cinco días en el lecho de un riachuelo se rompiese nada más reincorporarse al camino.
Se desplomó como un niño malhumorado ahí en medio; los pasajeros de la segunda carreta se apretujaban detrás, molestos. Dong Hoon salió de debajo de la carreta con una mancha en la mejilla y dictaminó que el eje se había roto. JongIn, que, como príncipe de sangre, no destacaba reparando carretas, asintió con conocimiento de causa y ordenó a sus hombres que la arreglaran. Así pues, desmontaron y se pusieron manos a la obra; talaron un árbol joven y utilizaron la madera para apuntalar la carreta.
Fue entonces cuando apareció en el horizonte un escuadrón de soldados akielenses.
JongIn alzó una mano para pedir silencio; silencio total. El martilleo cesó. Todo cesó. Por toda la llanura se veía claramente al escuadrón trotando en estricta formación: cincuenta soldados que se dirigían al noroeste.
—Como vengan hacia aquí... —temió Yunsoo en voz baja.
—¡Eo! —gritó KyungSoo. Se estaba subiendo a lo alto de la carreta ayudándose de la rueda delantera. Una vez arriba, comenzó a agitar una tira de seda amarilla de forma ostensible para llamar su atención—. ¡Eh, vosotros! ¡Akielenses!
A JongIn se le hizo un nudo en la garganta y dio un paso adelante, impotente.
—¡Haz que pare! —lo apremió Yunsoo, que avanzó de manera similar. Demasiado tarde. En el horizonte, el escuadrón estaba dando la vuelta como una bandada de estorninos.
Era demasiado tarde para detenerlo. Demasiado tarde para agarrarlo del tobillo. El escuadrón los había visto. De nada le sirvió imaginarse a sí mismo estrangulando a KyungSoo por unos instantes. JongIn miró a Yunsoo. Los superaban en número y no tenían donde esconderse en esa gran planicie. Los hombres de la partida se cuadraron ligeramente a medida que el escuadrón se aproximaba. JongIn calculó la distancia que había entre él y el soldado más cercano, las probabilidades que tenía de matarlos, de matar a los hombres suficientes para que los demás tuviesen las mismas oportunidades.
KyungSoo estaba bajando de la carreta con la tira de seda aún en la mano. Saludó al escuadrón con voz sosegada y una versión exagerada de su acento vereciano.
—Gracias, oficial. ¿Qué habría sido de nosotros si no os hubieseis detenido? Llevamos dieciocho rollos de tela de Argos a Milos y, como es evidente, Christofle nos ha vendido una carreta defectuosa.
Al oficial en cuestión se lo reconocía porque montaba el mejor caballo. Tenía el pelo corto y oscuro bajo el yelmo y una expresión severa que solo podía deberse a una instrucción exhaustiva. Buscó a un akielense y encontró a JongIn.
JongIn trató de mantener una expresión anodina y no mirar las carretas. La primera rebosaba de telas, pero en la segunda se encontraban Sooyoung, Sunwoo y su esposa, apretujados. En cuanto se abriesen las puertas, los descubrirían. No habría vestido azul que los salvase.
—¿Sois mercaderes?
—Sí.
—¿Nombre? —preguntó el oficial.
—JongDae —contestó JongIn, pues era el único mercader que conocía.
—¿Eres JongDae, el famoso mercader de telas de Vere? —consultó el oficial, escéptico, como si conociese bien ese nombre.
—No —contestó KyungSoo, como si hubiese dicho la mayor estupidez del mundo—. Yo soy JongDae, el famoso mercader de telas de Vere. Él es mi ayudante, JongEn.
El silencio se apoderó del lugar y el oficial observó a KyungSoo y, después, a JongIn. Luego, miró la carreta; se fijó al detalle en cada abolladura, en cada mota de polvo, en cada indicio de que habían realizado un largo viaje.