Nico necesitaría un grado superlativo a «de lo peor» para describir cómo se sentía. Vio llegar los mensajes de Will. Uno a uno. Sin falta. Sintió en su propia piel su preocupación cada vez más intensa, como escalofríos que cada vez lo sacudían más fuerte.
Y fue incapaz de contestar.
Eso le hería. Le hería no ser capaz de contestarle a su novio cuando él no tenía la culpa de nada. Pero no podía hacer nada más al respecto que sufrir por ello. Sus dedos se rehusaban a teclear una respuesta, así fuera mínima, así fuera un maldito emoji o un mísero punto. Simplemente no podía. Había como una fuerza superior que se lo impedía. Una fuerza superior dentro de su ser.
Desde su infancia le pasaban cosas así. Nico le pegaba a un niño por estorbar en su camino y cuando la maestra le pedía que se disculpara, no lo hacía. No podía. Se quedaba mudo y congelado, incapaz de actuar. Entonces la maestra llamaba a su padre y se llevaba una repelada adicionada a un castigo en casa.
¿Qué está mal con este niño?
Esa pregunta lo incitaba a actuar peor aún. Para un niño como Nico, era un estímulo tan efectivo como un caramelo.
Ya habían pasado años en los que no había sufrido uno de aquellos episodios. Conoció a Johnny y todo mejoró. Luego conoció a Will y las cosas mejoraron todavía más. Pero sin Johnny, era como si alguien hubiera quitado la base de una torre de Jenga. Todo se derrumbó. Volvía a ser el niño que odiaba todo y se odiaba a sí mismo por odiar todo.
Nico solo quería que el sufrimiento se detuviera. Las lágrimas, el dolor que no le dejaba respirar ni dormir en paz. Sentía que se ahogaba en sí mismo, algo lo arrastraba hasta el fondo de un mar oscuro y turbulento.
Estaba hecho un ovillo en su cama y no sabía cómo comprimirse más, así que comenzó a tirar de su cabello. El dolor físico que sus dedos remordidos experimentaban era un alivio. El Señor Sol, apretado contra su pecho, era como una pequeña luz que su abrumadora oscuridad estaba consumiendo. Ya casi no quedaba nada.
Entonces algo pastoso se estrelló en el vidrio de su ventana. Nico levantó la cabeza y arrugó la nariz enrojecida por el llanto. Una mancha viscosa, roja con blanco y amarillo invadía su ventana. Nico aún intentaba identificar qué era eso, cuando llegó la segunda. Esta vez, se levantó y la abrió. Tuvo que esquivar la tercera sustancia de dudosa procedencia que lanzaban a su ventana.
—¡Hey, tú! —se quejó con el muchacho que pilló con las manos en la masa, a punto de lanzar la cuarta masa extraña— ¡Deja de lanzarme porquerías!
El muchacho se retiró el beanie de la cabeza, levantó la cara y sonrió. A Nico se le cortaron los insultos junto a la respiración.
—¡No es porquería, son ravioles! ¡Y están riquísimos! —Will alzó la bandeja que colgaba desde dentro una funda de su brazo— ¡Traje muchos de repuesto!
Nico apoyó los codos en el alféizar de la ventana y desde su estómago gorgoteó una risa tan brillante que la oscuridad no pudo detener.
—Los ravioles no me gustan, Will. Es el único tipo de pasta italiana que no me gusta.
De haber recordado que Will era un fanático del orden, Nico lo habría dejado en el vestíbulo lidiando con Arthur y sus juguetes babeados. No le gustaba la forma en que escaneaba el desorden de su habitación, como un médico evaluando a su paciente. Comenzó a levantar ropa y papeles sin que Nico se lo hubiera consentido. Luego llegó hasta el escritorio, arrugó un poco la frente y estiró las manos hacia la caja metálica de galletas danesas.
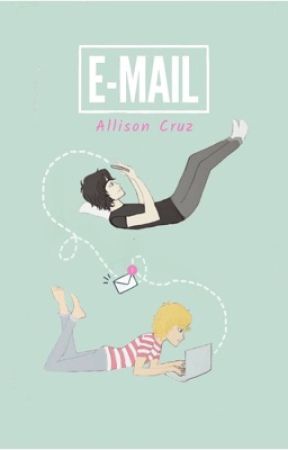
ESTÁS LEYENDO
Es curiosa la manera en que juegan los azares del destino. Dos personas peculiares entre los demás y afines entre sí pueden convivir en un mismo espacio por una hora cada semana y ser ignorantes de la existencia del otro. Hasta que existe una ruptur...
