Advertencia: Este capítulo tiene contenido adulto (abuso sexual a menores). Leer con responsabilidad.
—¿Mamá? —El pequeño de cuatro años asomó sus ojos curiosos entre la puerta de la cocina—. ¿Qué están haciendo?
La señora de Pane despegó su boca y sus brazos de su mejor amiga para sentarse correctamente en la mesa. El labial rojo le manchaba la barbilla, tenía el cabello castaño alborotado, una de las mangas de su vestido abajo y la falda demasiado alzada sobre su blanco muslo. La otra mujer, en condiciones similares, miraba al niño con cara de espanto.
—Solo estamos jugando, pequeño —respondió su madre con tranquilidad—. Es completamente normal entre amigas.
—Así como también lo es entre amigos —completó la otra mujer.
—Está bien —dijo Harold, y ambas mujeres volvieron a jugar ese raro juego de amigas.
Harold no volvió a preguntar ni extrañarse cada tarde que ambas amigas se veían para jugar. Ellas llegaron al punto de deshacerse de sus prendas de vestir y encerrarse en medio de caricias, besos y ruidos extraños en la habitación matrimonial, para luego hacer más ruidos extraños.
A Harold le confundía enormemente que esos juegos de mejores amigas se parecieran tanto a los de los esposos.
Pasaron los meses y la mejor amiga de su madre comenzó a llevar a su hijo a la casa. Tendría unos trece años más que Harold y el cabello rubio, hasta la barbilla y ondulado. Al principio ambos se sentaban en extremos opuestos de la cama de Harold sin hablar, el muchacho con su celular.
–¿Estás enterado de lo extraño que juegan nuestras mamás? —preguntó Harold una tarde, incapaz de contener su curiosidad.
—Sí —respondió el muchacho cautelosamente, dejando el aparato de lado—. Deber ser un juego bastante perturbador de presenciar para un niño.
—Estoy acostumbrado —murmuró Harold, arañando un poco las sábanas—. Es normal que lo hagan, ¿no? Dicen que los amigos también lo hacen.
El silencio que se instaló a continuación no vaticinó nada bueno. A Harold se le erizaron los vellos y le sudaron las palmas de las manos. El muchacho rubio colocó una mano sobre el muslo del infante nervioso, subiéndola poco a poco hasta su entrepierna.
—¿Entonces crees que para conocernos mejor debamos hacer lo mismo? Porque me están dando ganas de jugar contigo.
Harold se sentía muy incómodo con esa mano de allí. Quería apartarla. ¿No se suponían que los juegos debían ser divertidos?
—N-no... no sé jugar a eso...
El muchacho sonrió de manera traviesa mientras se alzaba sobre el pequeño y le desabotonaba la camisa.
—Yo te enseño.
A partir de ese día, Harold también jugaba como su mamá. El muchacho rubio lo hacía gemir y lagrimear y muchas veces lo lastimaba. Harold, al principio curioso por aprender ese juego, terminó odiándolo. No le gustaba tener que sacarse la ropa para que las partes sensibles de su cuerpo sean manoseadas, incluso con la boca húmeda del rubio. Pero su nuevo amigo siempre le hablaba de cuánto adoraba el juego y después de eso Harold no podía negárselo. Lloraba cada vez que su amigo se iba, no porque lo extrañaría, sino porque volvería al día siguiente para hacerle lo mismo. Deseaba que su padre hiciera algo al respecto, pero trabajaba las tres cuartas partes del día y por más que Harold tirara de su chaqueta o de sus perfectamente planchados pantalones de vestir, continuaba absorto en su mundo. No parecía interesarle en lo más mínimo lo que sucedía con su mujer o con su hijo. El día en que Harold descubrió que también jugaba con una amiga suya perdió todas las esperanzas.
«Nadie te salva. Te salvas tú mismo o mueres en el intento. Eso es selección natural humana».
Quizá debió haber hablado sobre esto antes. Quizá así no habría acumulado tanto odio. Pero le daba demasiada vergüenza. Había sido tan débil, tan estúpido, tan ingenuo. Esta era una parte de su niñez que nadie más que ese muchacho rubio y su persona sabían y que nadie más tenía que saber.
Will Solace era la única persona de la lista de odio de Harold que no lo merecía. Pero Harold no podía evitarlo. Tenía el pelo rubio y un poco largo. Le atraían los de su mismo sexo. Había sufrido por meses y luego alcanzado la felicidad, mientras que Harold, en sus dieciséis años de vida, no conocía a la última.
«Ser feliz es para ilusos.»
Pero la razón a fondo por la que Harold odiaba a Will Solace era porque le recordaba a su yo del pasado, y no lo soportaba.
Llegó el día en que descubrió lo que realmente significaba ese juego y quiso matarse y asesinar a toda su familia junto con sus cochinadas. Empezó a ejercitarse exageradamente, exigió que lo cambiaran de colegio y comenzó desde cero allí con otra actitud. El muchacho rubio no volvió a su casa nunca más y la mujer que visitaba a su madre miraba a Harold con recelo. A Harold le valía una reverenda mierda lo que hicieran sus padres, solo se enteraba, disfrutaba y callaba. Sabía que llegaría el día en que alguno de ellos descubriera la infidelidad del otro, armarían el escándalo del año y Harold solo sonreiría desde atrás.
Después de todo, gracias a su talento en el fútbol, Harold ya tenía la vida resuelta. A sus padres los podía atropellar un camión.
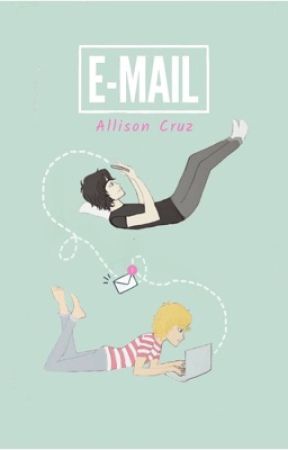
ESTÁS LEYENDO
Es curiosa la manera en que juegan los azares del destino. Dos personas peculiares entre los demás y afines entre sí pueden convivir en un mismo espacio por una hora cada semana y ser ignorantes de la existencia del otro. Hasta que existe una ruptur...
