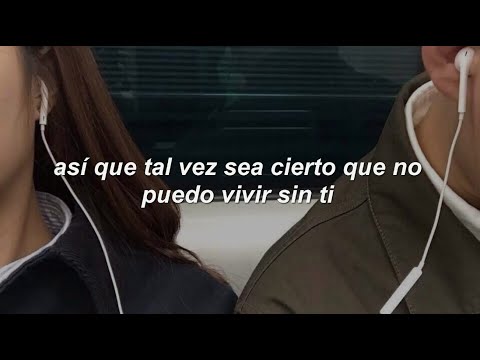—Me gusta tu familia —le confesó Alec a Erin—. Estar aquí se siente... no sé, como si ya hubiera venido antes, como... revivir recuerdos de cosas que nunca pasaron.
Erin le sonrió.
—Yo creo que somos muy extraños.
Alec soltó los tallos de los tulipanes en cuanto vio los girasoles en otra caja. Después de atravesar el mercado con Erin, levantado en una plaza de adoquines, y comprar calabacines y hierbabuena, pasaron cerca de los puestos de flores. Allí se detuvo para comprarle, entre petunias y tulipanes, tres girasoles que le envolvieron en papel.
Aquella noche celebrarían el final de Ramadán y todavía no habían pasado cerca de la única tienda árabe en la que Erin sabía que encontrarían abayas. Contemplaba a Alec intercambiar las los euros con el florista, y cuando él se dio cuenta de que no le quitaba la vista de encima, sus mejillas comenzaron a arder.
—Admiro la fe que tienen —le confesó Alec mientras le tendía las flores— y cómo obedecen por amor todas las enseñanzas de un Dios en el que no creo. Yo no... nunca había sido tan consciente de Dios en cada cosa que hago.
Erin recogió los girasoles sobre su pecho. Cerró los ojos, aspirando el aroma y, en parte, atesorando el instante. Cada vez que él le regalaba flores, o chocolates, se le volcaba el corazón. Pero no podía decírselo.
Alec no notaba el brillo en sus ojos negros.
—Sí lo eres —repuso ella—, pero no te das cuenta. ¿Cuántas personas te contarían historias de la Biblia mientras juegan videojuegos de terror?
Alec se rio.
—Si estuviera en mi casa —admitió—, jugaría hasta las tres de la mañana. Pero aquí no tengo ansiedad.
Bajo el velo cámel, Erin curvó una comisura.
—Me gustaría algún día ir a tu casa.
Él se remangó la sudadera. Estaba tan acostumbrado al frío de Bayside, helado y cortante, que esos débiles rayos de sol holandeses bastaban para que empezase a acalorarse.
—No sé si sea lo mejor. Es muy asfixiante.
—Quisiera conocer a tu madre, a Kendra... Deben saber mucho de la Biblia —dijo Erin.
Alec contuvo la respiración. Sus pupilas habían comenzado a danzar.
¿Esta era la bendición de la que Jamie hablaba?
Había estado escribiendo canciones antes de irse a dormir tras cada comida de ruptura de ayuno y tarareando la melodía que luego grababa en su teléfono para no olvidarla. Cuando volviese a su casa en medio del campo en Bayside, la practicaría en guitarra para enviársela a Erin.
—No podría presentarte a mi padre.
Una delicada sonrisa se instaló en el rostro de Erin, que se balanceó de un lado a otro sin prisa, fija la vista sobre él. Por la manera en la que se le achicaban los ojos, Alec supo que estaba sonriendo.
—Si conozco al hijo, conozco al padre.
Y él no pudo evitar sonreír, esta vez de verdad. En ese momento, sintió que podría contarle cualquier cosa y ella le escucharía.
—No pude quedarme su Biblia —le dijo a Erin de camino al único local en la zona donde comprarían abayas—, ni hablar con él de muchas cosas, porque solo tenía trece años y él... Bueno, murió en una especie de bombardeo. Pero le vi cuidar de mi madre. Vi cómo la trataba, cómo sabía qué decir y qué hacer siempre, cómo trabajaba en silencio, aunque nadie le viera. No hablaba sin pensar, no decía cosas hirientes y... no sabes cuánto le he pedido a Dios que me dé el doble de su espíritu, igual que Eliseo le pidió a Elías.

ESTÁS LEYENDO
La milla extra
Teen FictionDicen que un viaje de mil millas comienza con un solo paso. *** Alec creía que conocía a Dios. Había crecido en una familia cristiana, iba a la iglesia, oraba, leía la Biblia, no fumaba ni bebía, ni iba a fiestas. Hacía todas las cosas correctas par...