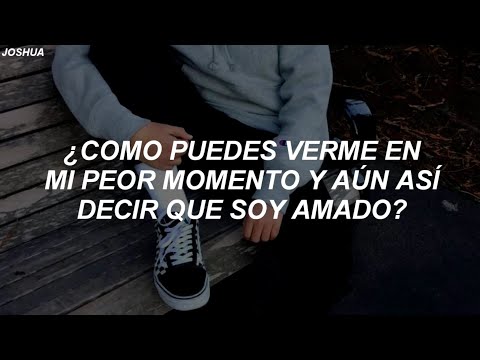Gillian y su prometido se casaron el dos de agosto. Habían rentado un salón de eventos en mitad del bosque y, tal como la chica había querido, alzaron el arco de flores para ella y su prometido. El pastor de la iglesia a la que siempre habían asistido los casaría.
Eran las tres de la tarde y Gillian aún estaba en el comedor con su madre mientras la maestra de escuela dominical de la iglesia, la señorita Van Rode, las maquillaba. Incluso Kendra, con su vestido rosa de finísimos tirantes, estaba allí esperando su turno mientras soportaba todos los comentarios de "te veías tan guapo como chico" de su madre. Ver que Kendra ponía caras de asco con la intención de que Gillian se riera (y funcionaba) cada vez consolaba a Alec.
Asistiría con Dennis a la boda, aunque a Raymond le pareciera una terrible idea y no soportase verlos juntos.
—Dios está teniendo mucha misericordia —repetía hasta la saciedad.
Ahora Alec lo estaba ayudando a empacar, ya que sus padres y los del futuro esposo de Gillian llevarían y recogerían el equipo de música, los cables de micrófonos y los altavoces y los devolverían a la iglesia. Metieron las cajas en el maletero, y la mochila deportiva en la que el chico traía un cambio de ropa.
—¿Sabías que los romanos podían obligar a los judíos a caminar una milla cargando algún peso... y los judíos desarrollaron la habilidad de contar mil pasos y ni uno más para que no se aprovecharan? —le preguntó, y su padrastro le echó un vistazo sobre el hombro.
—Sí, ¿por qué? —inquirió, seco.
—A veces siento que haces eso con Ivan.
Raymond empujó la siguiente bolsa llena de cables en el maletero.
—No lo creo.
—Haces lo justo por él, y no le debes más, es cierto. Pero Jesús dijo que, si tenías obligación de ir una milla, fueran dos.
—No conozco tan bien a tu hermano como me gustaría, así que no puedo hacer más por él.
—Necesita más amor y menos ley.
Y Raymond lo miró, tan desconcertado que Alec se preguntó si valdría la pena gastar saliva y energía explicándoselo o tarde o temprano lo captaría.
—Entiendo tu punto —concluyó su padrastro al fin—, pero no lo comparto.
Le indicó que se subiera al coche y Alec obedeció.
—¿Y mamá? —le preguntó cuando lo vio meter la llave en el contacto del auto.
—Va con Gillian y tu hermano que se siente mujer.
Alec hizo una mueca. No lo había entendido, pero no importaba. No dependía de lo que hicieran los demás para él hacer lo correcto.
Sentado de pasajero, mientras Raymond arrancaba y salía marcha atrás de la entrada de la casa en mitad de aquel amplio terreno, echó la cabeza contra el respaldo y pensó en Erin. Echaba de menos verla a los ojos, y poder poner una mano en su espalda, o sentirla engancharse a su brazo. Deseó haberla abrazado más veces, haberse llevado con él más fotos o alguna bufanda sin importancia que le recordase su olor a chocolate amargo.
Pero hacía lo correcto.
Durante un tiempo, al menos, era aquello lo que le tocaba: estar en casa, con sus padres, sin obligarlos a entenderle, ni mentirles, ni engañarles. Si querían que buscara trabajo, lo haría; si no pensaban que fuese el momento de servir en la iglesia, dejaría de forzarlo.

ESTÁS LEYENDO
La milla extra
Teen FictionDicen que un viaje de mil millas comienza con un solo paso. *** Alec creía que conocía a Dios. Había crecido en una familia cristiana, iba a la iglesia, oraba, leía la Biblia, no fumaba ni bebía, ni iba a fiestas. Hacía todas las cosas correctas par...